Un esfuerzo audiovisual para describir y explicar aspectos importantes, urgentes o fascinantes de la vida silvestre, del estado del medio ambiente y de los factores que influyen en la salud planetaria.
¿Te ha gustado?
User Review
( votes)Aprender y enseñar forman un círculo virtuoso del que obtengo energía y motivación para los proyectos más ambiciosos y disparatados.
Aprender y enseñar forman un círculo virtuoso del que obtengo energía y motivación para los proyectos más ambiciosos y disparatados.




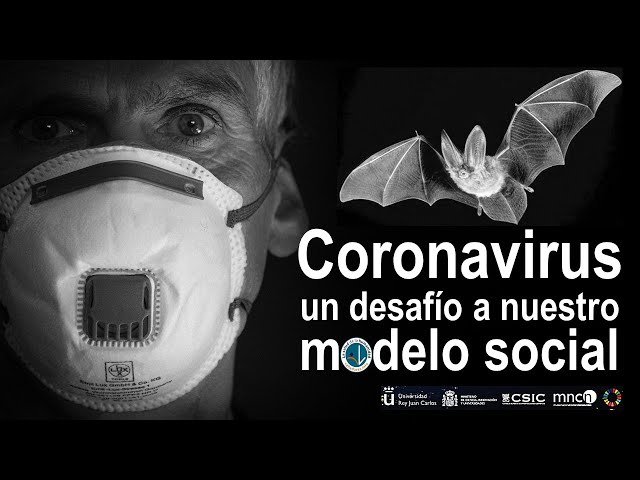










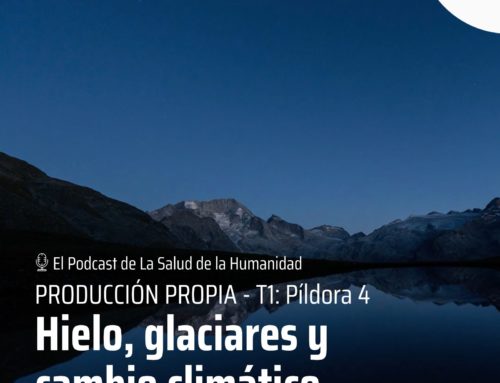



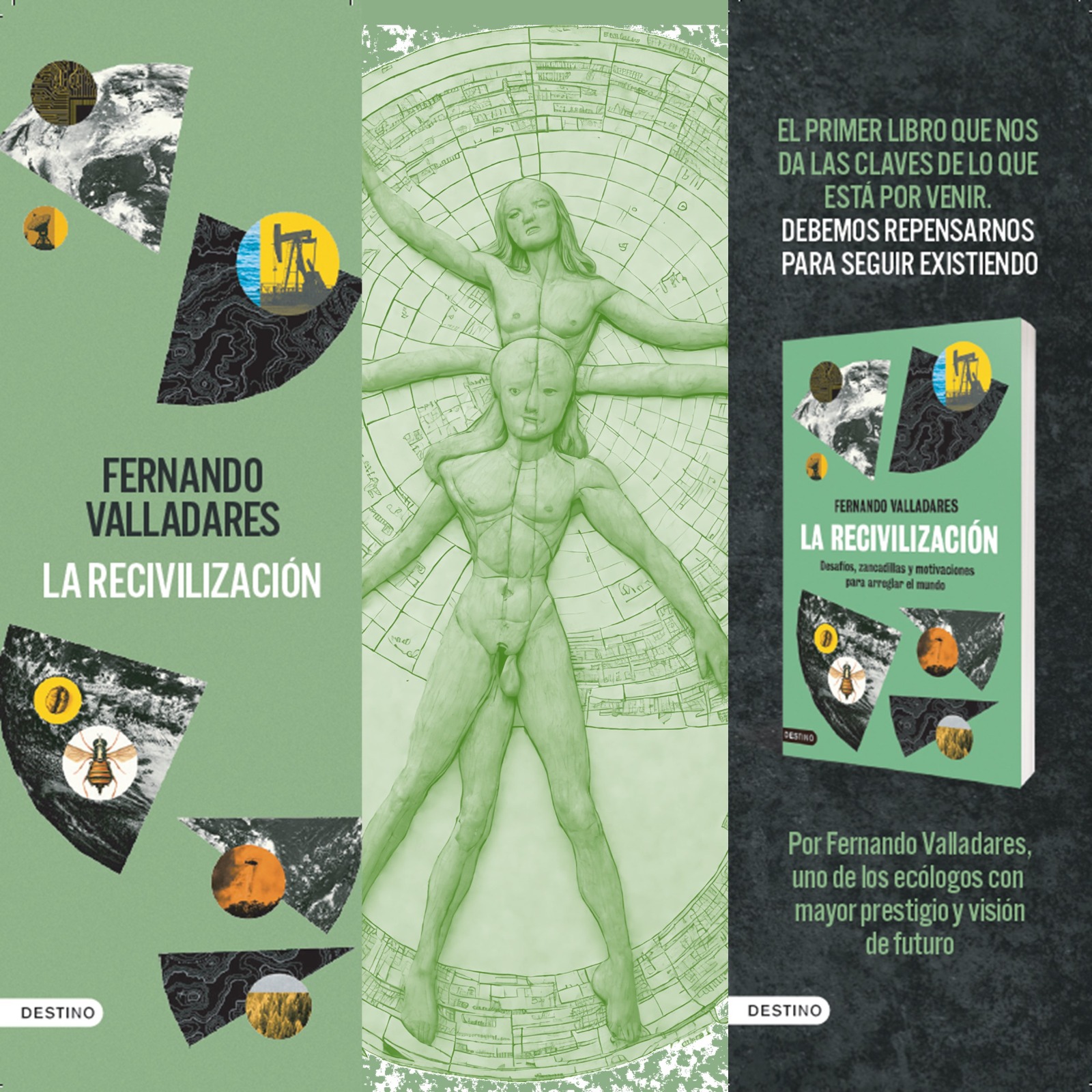
Deja tu comentario